
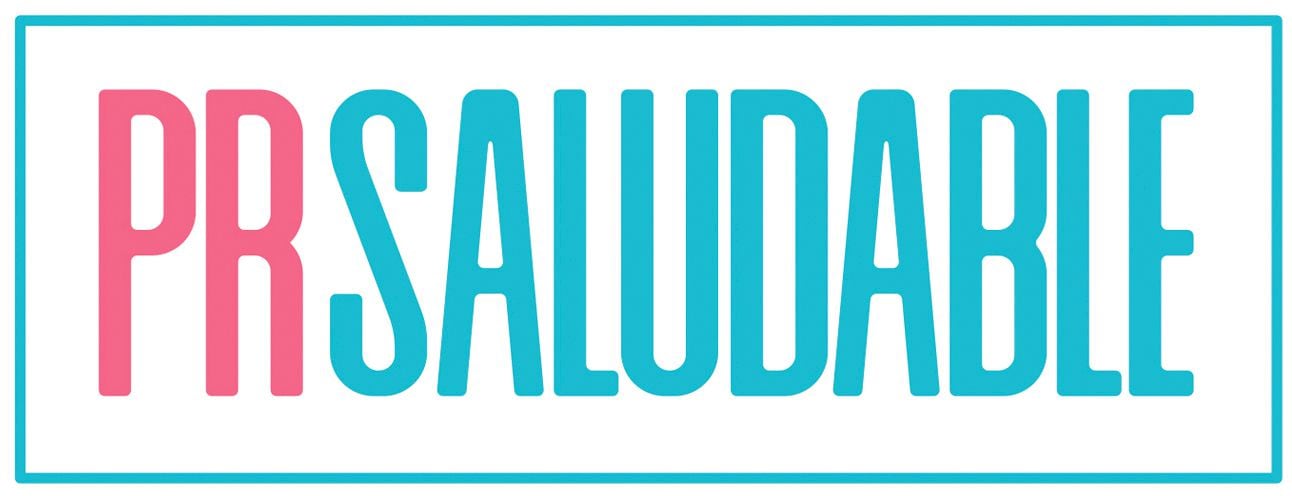
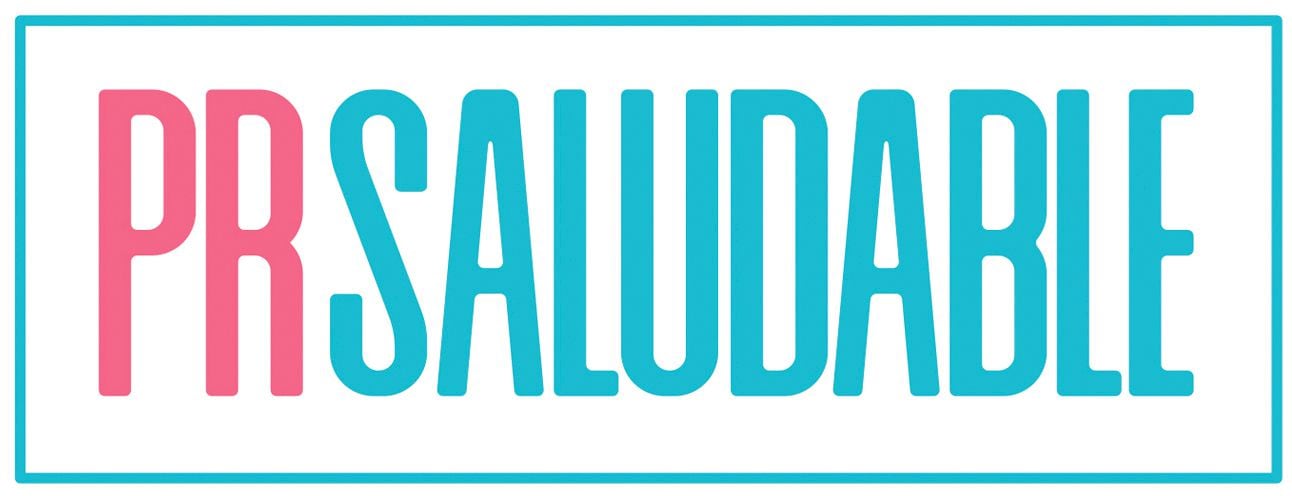

Las plataformas digitales como Facebook o Twitter han propiciado una forma nueva de democratizar la participación ciudadana, y con esto ha surgido un espacio ilimitado para generar debates populares y consignas de acción.
En el contexto del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, a cinco años del embate del huracán María, la interacción en las redes sociales se inclinó a polemizar en torno al discurso político y mediático sobre la resiliencia, y priorizar la rendición pública de cuentas (accountability). Aunque esta controversia no es reciente, tomó un gran auge en los días posteriores a Fiona.
Al tomar en cuenta el complejo asunto de salud en el país, el debate tiene una relevancia enorme para atender desde una perspectiva ampliada y transformadora las exigencias y las necesidades de la población.
Si la democracia debería ser del y para el pueblo, esta discusión se presenta como una oportunidad de cambio.
El uso político y sociocultural del concepto ha tergiversado su significado, que, teóricamente, se refiere a la capacidad de las personas para anticipar una adversidad, resistir la crisis, adaptarse a los cambios y recuperarse.
Ahora, el discurso mediático lo ha convertido en la bandera del positivismo tóxico; la imposición hegemónica que niega, minimiza e invalida la experiencia emocional compleja y sostiene un estado alegre y optimista ante cualquier situación, aun la más adversa.
Al igual que esa habilidad humana -que se forma a partir de múltiples factores como la inteligencia emocional, el apoyo social y las circunstancias de vida-, existe resiliencia social, ecológica y urbana, entre otros tipos. Claro está, para hablar de resiliencia hay que abordar las vulnerabilidades, definidas como los procesos sociales que provocan una exposición desigual a los riesgos.
De este modo, es imprescindible atender los determinantes sociales de la salud para disminuir las inequidades y los factores de riesgo, y aumentar la resistencia sistémica.
Son definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana”. Están vinculados a los derechos humanos y, por supuesto, al derecho a la salud y el bienestar en su contexto más amplio, que no se limita a la ausencia de enfermedad y se conecta con la relación causa y efecto de las decisiones políticas y socioeconómicas.
Sin duda, el análisis sobre los determinantes sociales de la salud exige que el modelo biomédico que ha primado en el sistema sanitario, centrado en la enfermedad y en su causa exclusivamente biológica, sea transformado.
Para esto, la salud no puede estar desligada de la lucha por la erradicación de las desigualdades y la implementación de políticas de protección social. En la presentación Determinantes sociales de la salud: Un análisis desde el contexto de Puerto Rico, la doctora Marinilda Rivera Díaz, coordinadora del Programa Doctoral en Salud Pública con especialidad en Determinantes Sociales de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas, compartió que “sabemos que grupos con menor acceso a recursos económicos y servicios, socialmente excluidos, presentan peores resultados en salud”.
Ante el panorama de la desigualdad, la experta apunta a varias propuestas que la Comisión Económica para América Latina y el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre han presentado. La implementación de políticas económicas, productivas, laborales, sociales y ambientales con perspectiva de género, la protección del gasto social y los ingresos tributarios dedicados al desarrollo social y el aumento en la inversión en un sistema de salud más transparente y con espacios para la participación ciudadana son solo algunos de los planteamientos.
Evidentemente, el modelo tiene que ser transversal e interactuar con la política pública dirigida a la educación, la transportación, la vivienda, el trabajo, los recursos naturales y más.
Asimismo, es urgente la implementación del modelo comunitario de salud mental. Según la OMS, el enfoque comunitario “es más accesible y aceptable que la asistencia institucional, ayuda a prevenir violaciones de derechos humanos y ofrece mejores resultados en la recuperación”.
“La prevención del suicidio es una prioridad mundial y forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Algunas medidas permitirían avanzar considerablemente al respecto, como limitar el acceso a los medios de suicidio, fomentar una cobertura mediática responsable, promover el aprendizaje socioemocional en los adolescentes y favorecer la intervención temprana”, expuso la OMS.
Históricamente, en Puerto Rico se ha mantenido el modelo biomédico. La precarización de los servicios esenciales y las disparidades de salud nos colocan ante un panorama que requiere medidas apremiantes y una transformación integral, que incluyen la colaboración intersectorial, un plan de acción basado en los derechos humanos, la participación ciudadana y la cobertura sanitaria universal.
Con relación a la polémica sobre el término “resiliencia”, y ante el reclamo de procesos abiertos y transparentes en la administración pública, quisimos conocer la perspectiva de dos organizaciones sin fines de lucro comprometidas con la justicia social en Puerto Rico.
“En términos del debate, lo hemos estado siguiendo y discutiendo en Coordinadora Paz para las Mujeres”, expresó la especialista en coordinación de programas, María del Mar Rivera-Martínez. “La realidad es que en los últimos cinco años, emergencia tras emergencia, se ha utilizado el concepto [de resiliencia] mediática y coloquialmente para normalizar la precariedad”.
Por ejemplo, la entrevistada apuntó que es inaceptable que a estas alturas aún haya tantas personas que vivan bajo toldos azules. En este caso, Rivera-Martínez subrayó que la resiliencia debe ser considerada una herramienta, no una forma de vida. “Merecemos una vida justa”, sostuvo.
Comprometida con la equidad de género, la defensa y la protección de los derechos humanos y la prevención de las violencias, Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM) es una coalición feminista y activista de organizaciones y personas que trabajan en beneficio de las mujeres en todas sus diversidades. Uno de sus proyectos es el Centro Paz Para Ti, en Adjuntas.
“Muchas personas no hablaban de resiliencia, pero sí decían: ‘estoy bien, hay cosas peores, dásela [la ayuda] a otra persona’”, contó la especialista, sobre la experiencia en Adjuntas durante la respuesta comunitaria luego del huracán Fiona. De este modo, se hizo eco de cómo tendemos a minimizar lo que nos sucede y a creer que no tenemos derecho a sentir tristeza, desolación, angustia, miedo o ansiedad ni recibir apoyo.
Acerca de la rendición de cuentas, Rivera-Martínez afirmó que “estamos dispuestas a trabajar con el Estado, pero el Estado tiene una responsabilidad”. Añadió que esa obligación estatal debe realizarse desde un enfoque interseccional, antirracista y con perspectiva de género.
De igual forma, la organización feminista de base comunitaria Taller Salud defiende una sociedad inclusiva y el derecho a la salud y la vida digna, con la firme participación y acción ciudadana.
“Nosotras lo hemos hablado [sobre el concepto resiliencia] en nuestro trabajo cotidiano durante años”, manifestó la directora de Comunidad y Liderazgo de Taller Salud, Jenifer De Jesús. “Posterior a [huracán] María no lo utilizamos”, dijo, para aclarar que la resiliencia, desde la perspectiva de su origen teórico-psicológico, representa algo muy distinto a lo que el discurso mediático y popular ha construido.
De acuerdo con la entrevistada, el concepto ha pasado a significar que la persona como ser individual no estaba preparada para afrontar la crisis y que es responsable de los resultados de esa adversidad. Por lo tanto, se excluyen totalmente del panorama la necesaria atención a los determinantes sociales de la salud y las obligaciones del Estado.
“Ahora, en nuestro día a día [del Taller Salud] hablamos de justicia, equidad, acceso y sostenibilidad”, mencionó De Jesús.
Mediante sus diversas iniciativas, la organización -con sede en Loíza- promueve la salud integral, la prevención de la violencia de género, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del liderato comunitario y la cultura de paz, perdón y reconciliación comunitaria. En todo momento, su trabajo va dirigido a la atención de los determinantes sociales de la salud.
Con un gran compromiso en la lucha por la vivienda digna, la mitigación y la justicia climática, ha iniciado la campaña Prepárate, organízate, exige. “Rechazamos la idea de que la preparación es un asunto individual y afirmamos que es un deber colectivo”, dice la exposición de motivos.
“Si rebatimos el concepto de resiliencia como se está utilizando, exigir ejecución y acceso a la información y transparencia es una acción de dignidad”, concluyó la integrante de Taller Salud y añadió que, con la exigencia de rendición de cuentas, reconocemos nuestro derecho a existir con dignidad y eso también es salud.
Visita:
Coordinadora Paz para las Mujeres- https://pazparalasmujeres.org/
Taller Salud- https://www.tallersalud.com/

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias:
